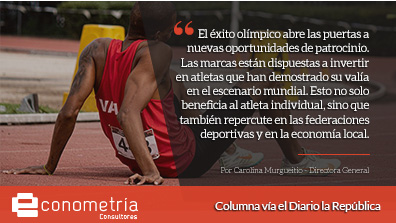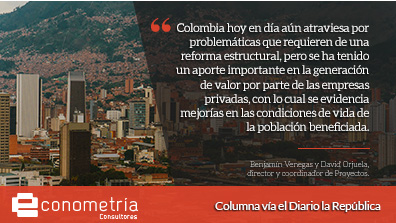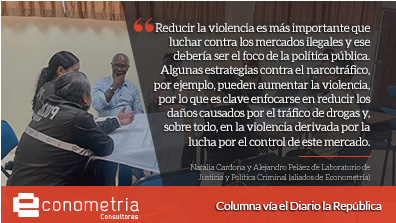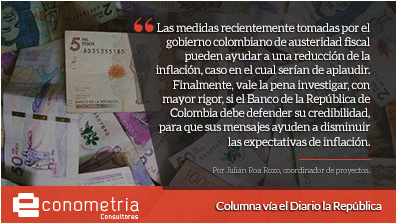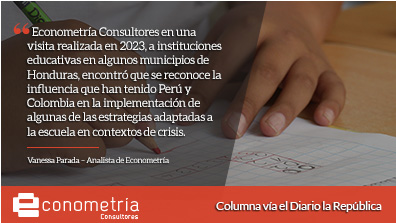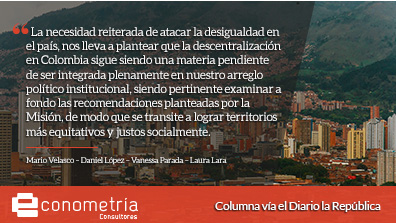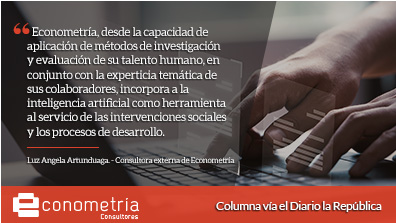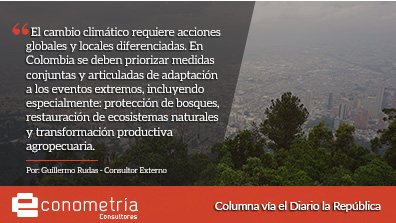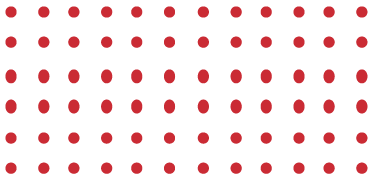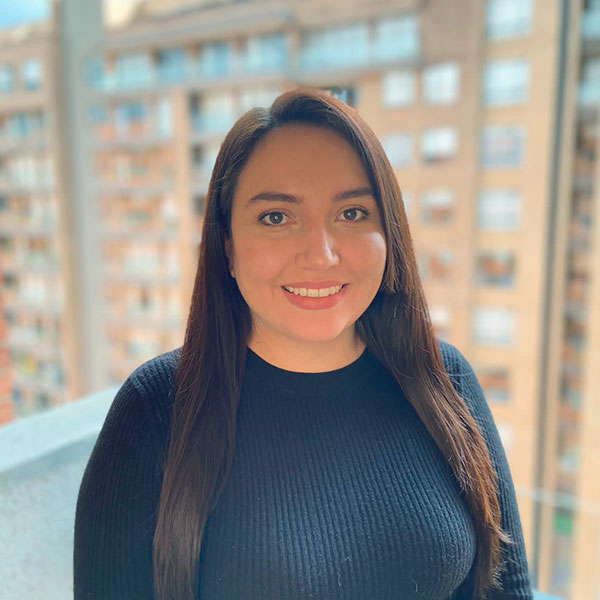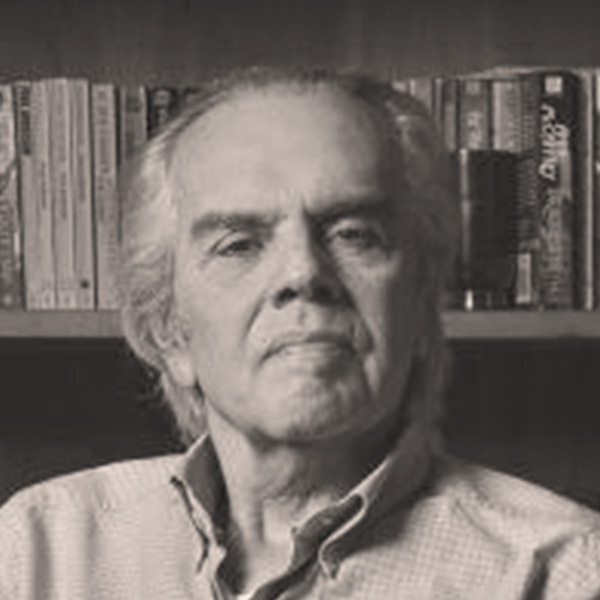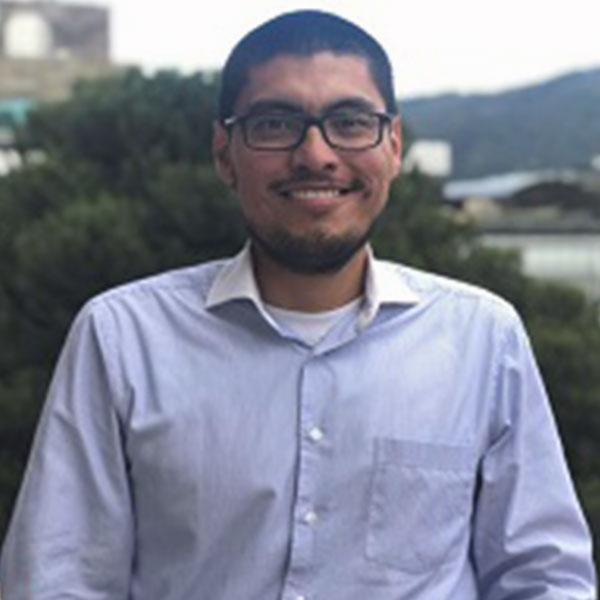El desempeño sobresaliente de los deportistas paralímpicos colombianos
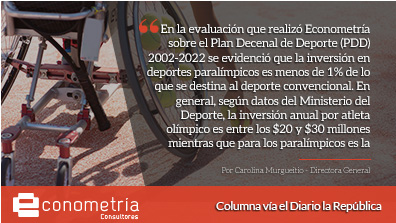
- septiembre 6, 2024
- Colombia
- Artículos de prensa
Escrita por: Carolina Murgueitio - Directora General.
Hace dos semanas, ya con el telón abajo de los Juegos Olímpicos de París, en este mismo espacio se documentó por qué es importante una inversión inteligente en el deporte. Resulta que el telón de las justas paralímpicas se abrió y con mucho mayor fulgor para el deporte colombiano. No se han terminado las competencias y en el momento de redacción de esta columna la delegación colombiana nacional ya cuenta con cuatro oros, seis platas, nueve bronces y 21 diplomas, de lejos, mejores resultados que en los juegos que les precedieron. No obstante, ya no está el mismo número de personalidades acompañando a los deportistas, ya no está la primera dama y el séquito presidencial animándolos y tampoco se tiene el mismo seguimiento por parte de la audiencia.
En la evaluación que realizó Econometría sobre el Plan Decenal de Deporte (PDD) 2002-2022 se evidenció que la inversión en deportes paralímpicos es menos de 1% de lo que se destina al deporte convencional. En general, según datos del Ministerio del Deporte, la inversión anual por atleta olímpico es entre los $20 y $30 millones mientras que para los paralímpicos es la mitad. De otro lado, si bien el enfoque de inclusión ha sido reconocido como lineamiento del PDD, se presentan brechas en la implementación que demandan ser superadas, en especial en los entes territoriales.
Si es tan baja la inversión y la implementación presenta tantos retos, ¿Por qué nos va mejor en términos de resultados medidos en medallas? En efecto, Colombia ha ganado reconocimiento internacional por su destacado desempeño en los Juegos Paralímpicos, superando las expectativas y logrando medallas en diversas disciplinas.
El sobresaliente desempeño de los deportistas paralímpicos en Colombia se debe a una combinación de factores que incluyen un enfoque en el talento específico, la preparación y entrenamiento especializados, la gestión del Comité Paralímpico Colombiano (CPC) y el apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil y empresas patrocinadoras como Priority Pass, la motivación personal, así como oportunidades más accesibles en competiciones.
Uno de los aspectos más destacados es el enfoque en identificar y desarrollar talentos específicos en deportes donde Colombia ha demostrado ser competitiva. En disciplinas como el levantamiento de pesas, el atletismo y el ciclismo, se han creado programas de detección de talentos que permiten a los atletas paralímpicos recibir atención y recursos desde una edad temprana. Este enfoque selectivo no solo ayuda a los atletas a perfeccionar sus habilidades, sino que también fomenta un ambiente de competencia saludable y motivador.
Por el contrario, en el ámbito olímpico, aunque también se trabaja en la identificación de talentos, la diversidad de disciplinas y la gran cantidad de atletas compitiendo hacen que el enfoque sea menos personalizado. Esto puede resultar en una dispersión de recursos y una menor atención a los atletas en deportes menos populares, lo que afecta su rendimiento general.
La calidad del entrenamiento es otro factor clave. Los programas de preparación para deportistas paralímpicos han evolucionado significativamente, incorporando entrenadores especializados que entienden las necesidades únicas de cada atleta. Estos entrenadores no solo se enfocan en la técnica y en la estrategia, sino que también consideran las adaptaciones necesarias para cada deportista, lo que maximiza su potencial.
En el ámbito olímpico, aunque existe un alto nivel de preparación, la competencia es más intensa y las expectativas son elevadas. Esto puede llevar a una presión adicional sobre los atletas que termina afectando su rendimiento. La personalización del entrenamiento en el deporte paralímpico puede ser un factor que contribuye a la obtención de mejores resultados en competencias internacionales.
En comparación, el deporte olímpico en Colombia a menudo recibe más atención y recursos, pero esto no siempre se traduce en un apoyo equitativo para todas las disciplinas. Algunas áreas del deporte olímpico pueden quedar relegadas, lo que limita las oportunidades de medalla en esas categorías.
Otro aspecto para considerar es que, en algunos deportes paralímpicos, el número de competidores es menor en comparación con las categorías olímpicas. Esto puede facilitar la obtención de medallas para los atletas paralímpicos, ya que compiten en campos donde pueden tener una ventaja competitiva. Sin embargo, esto no resta valor al esfuerzo y dedicación que cada atleta pone en su preparación.
En el ámbito olímpico, la competencia es feroz y el número de atletas por disciplina puede ser abrumador. Esto, combinado con la alta calidad de los competidores internacionales, puede hacer que obtener una medalla sea un desafío aún mayor para los atletas olímpicos colombianos.
La historia de los atletas paralímpicos a menudo está marcada por la superación de desafíos personales significativos. Muchos de ellos han enfrentado adversidades que van más allá de las lesiones físicas, como la discriminación y la falta de oportunidades. Esta lucha no solo les proporciona una fuente de motivación poderosa, sino que también genera una mentalidad de resiliencia que se traduce en un rendimiento sobresaliente en la competencia. Tristemente se encuentran cifras escandalosas proporcionadas por el CPC como que el conflicto armado ha producido alrededor de 300 deportistas víctimas de minas antipersonal y hasta la fecha, 27 han ganado medallas en los Juegos Paralímpicos.
También hay historias de superación de personas con discapacidad cognitiva que en el deporte han encontrado su propósito de vida, como es el caso de Juan Pablo Naranjo en atletismo y Tatiana Calderón en deportes adaptados, que han sido referentes en la promoción del deporte para personas con discapacidad cognitiva. Y el famoso Crispín, nuestro “Michael Phelps paralímpico” para quien la acondroplasia, una enfermedad que afecta el crecimiento, no ha sido impedimento.
El deporte paralímpico necesita un apoyo muy superior al que actualmente tiene tanto desde lo institucional, así como desde los patrocinadores. Por ejemplo, se debería hacer algo como lo que hizo con el Decreto 941 de 2022 en que se tomaron varias medidas en pro del deporte femenino, entre otras se fijó que como mínimo se le debía destinar 30% de los recursos de cofinanciación destinados a Federaciones. Otras acciones pueden ser la promoción y visibilidad, la inversión en infraestructura accesible, voluntariados, así como un apoyo decidido a través del presupuesto nacional. Si el presupuesto para los deportistas colombianos se reduciría el próximo año en unos $848.000 millones, pasando de $1,312 billones en 2024 a $464.000 millones, ¿se imaginan para el deporte paralímpico?
Artículos Relacionados

Evaluando contextos de desigualdad, 50 años de…
Con motivo de la Semana de la Evaluación Glocal, Econometría Consultores presentó el panel “Retos, Oportunidades e Innovación de la Evaluación…
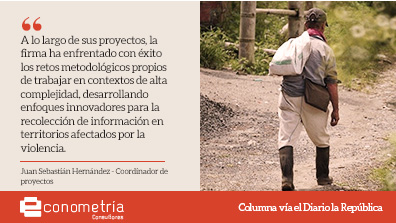
Los aportes de Econometría en la evaluación del conflicto armado
Entre el 2 y el 6 de junio de 2025 se llevó a cabo una nueva edición de la ‘Semana de la Evaluación Glocal’ (término que combina lo Global…
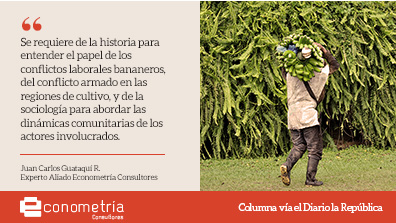
La paradoja laboral del banano, columna para La República
En su proclama “Por un país al alcance de los niños”, Gabriel García Márquez reflexiona sobre Colombia como un país de paradojas…
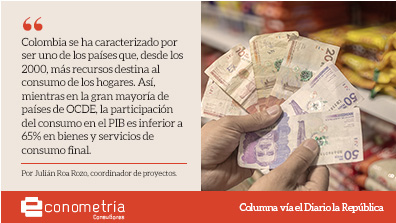
Algo raro está pasando en este pueblo
La economía colombiana ha sufrido transformaciones importantes tras la pandemia. Si bien el crecimiento del PIB desde entonces ha…
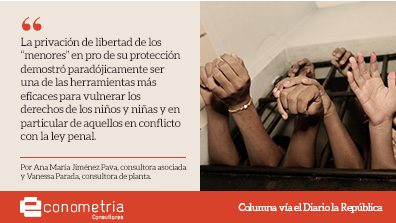
Justicia juvenil en Colombia. Un balance a los 20 años…
Colombia está próxima a cumplir 20 años desde la reforma al código del menor introducida por la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la…
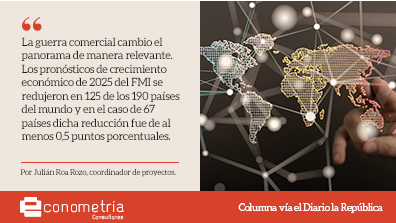
¿Hacia una espiral de Kindleberger?
Los economistas no nos destacamos por hacer gráficas llamativas. Sin embargo, una de las más impactantes, que ha resurgido por eventos…
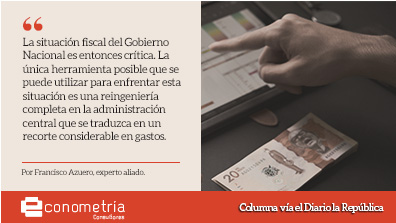
La cirugía en el gasto del gobierno central, un reto inaplazable
La situación fiscal del gobierno central exige medidas de emergencia. A pesar de que según el gobierno, sí se cumplió con la regla fiscal en 2024…
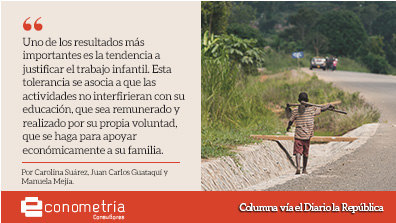
Trabajo infantil: una realidad que nos negamos a ver
Desde un punto de vista de rigor analítico, es conveniente enfatizar que la problemática del trabajo infantil (TI) no constituye un fenómeno…
Mejor análisis | Mejores decisiones
Secciones
Otros enlaces
Nuestras Redes
© 2022 Econometría Consultores SAS | Todos los derechos reservados | Mapa del sitio